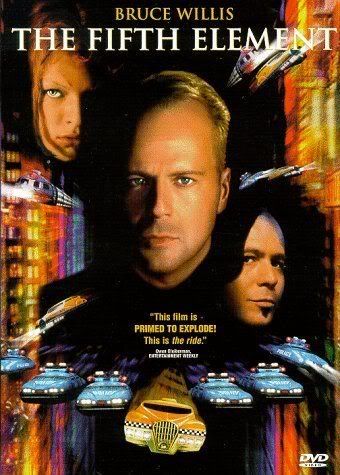Miss Tacuarembó
Dani Umpi
Ediciones Dani
2010
CAMP
Muchas mentiras cuentan sobre mi,
porque mi vida es un telefilm
LA PROHIBIDA
“Desnuda o vestida”
En su ensayo “Notas sobre lo Camp” (incluido en Contra la interpretación) Susan Sontag define el camp como “una manera de mirar el mundo como fenómeno estético” y de vivir “la vida como teatro”. Miss Tacuarembó, de Dani Umpi, es claramente una novela campy. Natalia, la protagonista y narradora, experimenta el mundo como un programa de televisión (no importa la índole), en el que al ponerse nerviosa habla “como una robot, como Cher en ‘Believe’” y se siente “en una película de terror” donde su aspecto “debe ser muy similar al de PJ Harvey en algún clip”. En este modo de narrar la experiencia, el “como si” se convierte en el procedimiento principal para dar cuenta de los hechos: “me miran como personajes de Stephen King”, “[m]e siento como en un capítulo repetido de una serial intrascendente”, “comienzo a vagar por entre la gente como una hermosa modelo anoréxica que debe actuar en un patético clip de Enrique Iglesias para poder comer”, etc.
MI MUNDO PRIVADO
Get out of that state,
get out of that state you're in.
You better beware.
You're living in your own Private Idaho.
B 52’S
“Private Idaho”
El problema de experimentar el mundo de esa manera es que Natalia y Carlos, su mejor amigo, están atrapados en Tacuarembó, lejos del espacio de la experiencia por antonomasia que es la ciudad, es decir Montevideo. Ambos resisten como pueden, a medida que van siendo estigmatizados: ella como “la miss” y el como la marica de la localidad. De este modo, la consigna hacia el final del relato de infancia es la de huir: “Carlos, tenemos que irnos de este pueblo”. Sin embargo, a pesar del traslado, Natalia y Carlos siguen siendo misfits en ese otro mundo, donde los malestares cotidianos de la niñez retornan como lo siniestro, tanto la madre alérgica a su propia hija como las dos gemelas salidas de “El Resplandor” (Stanley Kubrick, 1980).
GOD IS IN THE TV
Build a new god to medicate and to ape
Sell us ersatz dressed up and real fake
MARILYN MANSON
“Rock is dead”
El gran refugio que Natalia y Carlos encuentran en Tacuarembó es el de la iglesia y a los pies de Cristo. No obstante, el gesto de la novela no es religioso; aquel al que los dos protagonistas adoran es un Cristo pasado por la televisión: “Cristo estaba a mi lado, de mi lado, como un televisor color” y lo que se espera de él es lo mismo que se espera de un superhéroe o de una superestrella. Nuevamente el gesto es el de la experiencia camp, en la que, según Susan Sontag, “[e]s posible ser serio respecto de lo frívolo y frívolo respecto de lo serio”. Es así como, a diferencia de su madre, “cuya verdadera vocación era ser monja y vivir en función de Cristo”, Natalia sostiene una relación inversa en la que Cristo vive en función de ella. Sin embargo, tras no obtener los resultados deseados, despierta de la ilusión y rompe, literalmente, su relación con quien había sido su salvador: “Lo descolgué de un sopapo impulsivo y el yeso se desintegró como harina sobre las baldosas negras, como si estuviera deseando romperse. El rostro suplicante de Cristo se volvió polvo en menos de un segundo”.
¡QUE VIVAN LOS 90!
Miss Tacuarembó es una novela de los noventa. No porque haya sido escrita durante esa década, ya que la primera edición es del 2004, sino porque el grueso de lo que se cuenta en ella es la experiencia de los noventa: MTV, las telenovelas latinoamericanas de la tarde, etc. Sin embargo, el punto de partida es la década del ochenta en la que crecen los protagonistas y la progresión temporal está marcada por la evolución de las tecnologías: “El video me pareció un invento sensacional, que superaba ampliamente al cine” y por los cambios en la grilla televisiva: se va de Vanessa a Resistiré, pasando por Cristal y La usurpadora. De este modo también se van narrando cómo las cosas se van pasando, ya sean las tribus urbanas: “ser grunge a esta altura del siglo es la idea más idiota que se le puede ocurrir a una persona, y sin embargo siguen existiendo” o la moda: “Me siento como esas chicas que se compraron ropa muy moderna a comienzos de los noventa y ahora no tienen más remedio para seguir usándola, en pleno retro”. Como afirma Susan Sontag, “la relación del gusto camp con el pasado es extremadamente sentimental” y Miss Tacuarembó entabla un vínculo estrecho con esa época dorada en la que todo era posible e imaginable.
CONTINUIDADES
La novela de Dani Umpi se inserta en una tradición que comenzó con Manuel Puig y que fue actualizándose con el correr de los años en sus diferentes vertientes disciplinares. En relación con Puig, se puede pensar Miss Tacuarembó como una suerte de reescritura de La traición de Rita Hayworth con un ligero cambio de escenario. También se puede pensar un parentesco entre los personajes de Dani Umpi con los de Alejandro López en una novela como La asesina de Lady Di, en donde la protagonista también se encuentra presa del imaginario propuesto por los medios masivos de comunicación. Por otro lado, la condición de outsiders de Natalia y Carlos en Tacuarembó es al mismo tiempo similar a la de los personajes de Carson McCullers y Truman Capote, entre otros escritores norteamericanos del sur. Por último, la capacidad que tiene Dani Umpi para saber lo que siente la mujer es análoga a la de Marc Cherry (creador de Desperate Housewives), Darren Star (creador de Sex and the City) o Almodóvar: lo femenino en todos estos casos es tan femenino que se vuelve gay, travesti.
 En 1998 Marilyn Manson lanzó al mercado su disco más controversial hasta la fecha: Mechanical Animals. El escándalo no se generó por su contenido musical, que repetía en mayor o menor medida la consigna nihilista de su álbum anterior, Antichrist Superstar, sino por la tapa y el imaginario adoptado para esa era (es decir, los personajes interpetados por la banda, en uno de los tantos gestos Bowie del disco). Marilyn Manson había dejado atrás los corsets, los borcegos y las medias de red rotas, se había despojado de todo y aparecía ahora desnudo, con tetas, seis dedos en cada mano, gris y asexuado. Es decir: un extraterrestre. No era la primera vez que Manson avanzaba sobre su cuerpo, ya lo había hecho en sus performances anteriores en las que iba haciendo sobre su piel un dibujo de sangre con la ayuda de una gillette o cualquier elemento cortante que tuviera a la mano. Si la estética (y la consigna, por qué no) de Marilyn Manson ya era queer (ver si no su travestismo, su androginia y su defensa de la diferencia y de la libertad, es decir: su satanismo), Mechanical Animals llevó esto al extramo, algo que puede verse en la "Marcha por los derechos de Marilyn Manson" que se organizó en Buenos Aires en 1998 como parte de la campaña de lanzamiento del disco.
En 1998 Marilyn Manson lanzó al mercado su disco más controversial hasta la fecha: Mechanical Animals. El escándalo no se generó por su contenido musical, que repetía en mayor o menor medida la consigna nihilista de su álbum anterior, Antichrist Superstar, sino por la tapa y el imaginario adoptado para esa era (es decir, los personajes interpetados por la banda, en uno de los tantos gestos Bowie del disco). Marilyn Manson había dejado atrás los corsets, los borcegos y las medias de red rotas, se había despojado de todo y aparecía ahora desnudo, con tetas, seis dedos en cada mano, gris y asexuado. Es decir: un extraterrestre. No era la primera vez que Manson avanzaba sobre su cuerpo, ya lo había hecho en sus performances anteriores en las que iba haciendo sobre su piel un dibujo de sangre con la ayuda de una gillette o cualquier elemento cortante que tuviera a la mano. Si la estética (y la consigna, por qué no) de Marilyn Manson ya era queer (ver si no su travestismo, su androginia y su defensa de la diferencia y de la libertad, es decir: su satanismo), Mechanical Animals llevó esto al extramo, algo que puede verse en la "Marcha por los derechos de Marilyn Manson" que se organizó en Buenos Aires en 1998 como parte de la campaña de lanzamiento del disco.  13 años más tarde, Lady Gaga lanza en 2011 Born This Way (el álbum sale el 23/05, pero la nueva era ya está acá) y reinstala el problema. Al igual que Manson, Gaga viene adoptando una poética absolutamente queer (en sus videos, en sus performances y en su estilo musical, como también en su actividad política), pero el nuevo álbum (junto con video, el single y las performances) recolocan la postura en su propio cuerpo. En la tapa de "Born this way", Lady Gaga aparece sin cejas, con cuernos y con prótesis en los hombros. Es decir: un extraterrestre. En su caso tampoco es la primera vez que hace política con el cuerpo; algunos años atrás, en pleno ascenso, corrió el rumor (jamás desmentido por ella) de que era trans y que tenía genitales masculinos y femeninos. Con Born this way Lady Gaga extrema su rareza y hace de sí misma y de sus fans una nueva raza nacida en el espacio, sin prejuicios y absolutamente libre.
13 años más tarde, Lady Gaga lanza en 2011 Born This Way (el álbum sale el 23/05, pero la nueva era ya está acá) y reinstala el problema. Al igual que Manson, Gaga viene adoptando una poética absolutamente queer (en sus videos, en sus performances y en su estilo musical, como también en su actividad política), pero el nuevo álbum (junto con video, el single y las performances) recolocan la postura en su propio cuerpo. En la tapa de "Born this way", Lady Gaga aparece sin cejas, con cuernos y con prótesis en los hombros. Es decir: un extraterrestre. En su caso tampoco es la primera vez que hace política con el cuerpo; algunos años atrás, en pleno ascenso, corrió el rumor (jamás desmentido por ella) de que era trans y que tenía genitales masculinos y femeninos. Con Born this way Lady Gaga extrema su rareza y hace de sí misma y de sus fans una nueva raza nacida en el espacio, sin prejuicios y absolutamente libre.